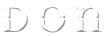La última vez que vi a mi madre, le conté todas las locuras que habían iluminado este verano. Lo triste, claro, es que ha sido tanta la luz la de estos días estivales, que su sombra va a pesar mucho este invierno. El caso, como decía, es que se las conté y ella simplemente sonrió y me dijo: prométeme que pase lo que pase, nunca perderás esa forma tan loca que tienes de hacer las cosas.
Vuelvo a Madrid pensando en ello. Pienso en mi adicción absurda a los errores y al desastre, con mi pelo alborotado y mis marcas en la piel recordándome de dónde vengo. Me da por recordar aquella primera vez en la que le pregunté a mi padre cuándo se empieza a encajar con lo que te rodea. Estábamos en una plaza de Zaragoza, un día que me había venido a buscar al colegio. No olvidaré su respuesta: nunca, si tienes suerte.
Veo las rayas de la carretera sucederse, como si fueran las migas de Pulgarcito esparcidas para los nómadas y vuelve a mi cabeza otro recuerdo. Estaba con mi madre en Sevilla en un concierto. Ella miraba al cantante con atención con su copa de vino. Y, de repente, me miró a mí, como si realmente fuera yo el espectáculo. Me acuerdo que lo único que pensé fue: como me mira mi madre es como quiero que me miren toda mi vida.
El conductor frena suavemente, ha empezado a llover. La echo de menos, pienso. Y me leo a mí misma en mi propio reflejo de la ventana del coche. Me pierdo entre los miles de planes que se dibujan cuando sólo quieres huir y llego a la conclusión de que me paso la vida agotada porque intento de una manera absurda correr en dirección contraria al dolor y eso no deja de ser una ataraxia absurda para quien vive anclada a las emociones. Debería de dejar de hacerme preguntas. ¿Me pregunto o respondo?
Estamos llegando a Madrid y llueve con fuerza, como si el invierno nos dejará caer una nota en la que nos recuerda que vuelve de nuevo. Suena un piano de fondo, y es Xoel acompañándome en este cambio de estación que parece cada vez más evidente. Atrás empiezan a quedar los rayos del sol que ayer nos quemaban la piel, las noches de verano en el Dosde, los gritos de guerra y ese “Malasaña hoy es nuestra”. Anoche lo pensaba mientras la nostalgia llegaba antes de hora. Las maletas empiezan a taconear y a advertir que ha llegado el momento de volver a tomar la carretera.
Sé que volveremos aquí, a estas calles que nos han hecho crecer tanto en tan poco tiempo y sé que volveré a cruzar la plaza rodeada de guitarras, de cantes de gitano y de indies. Volveré a creerme un poquito más libre cada vez que respire el oxígeno contaminado de esta ciudad que tanto me da (y tanto me quita), que tanto me canta ( y tanto me grita), que tanto me ha hecho darme cuenta de que los recuerdos son, al final, lo que le da sentido a los viajes.
Hemos llegado a Madrid y sonrío. Pancho parece venir corriendo para decirnos que Chanquete ha muerto, y con él el verano azul de todos nosotros. Este verano que suspira y se abriga, que nos mira antes de despedirse y decirnos que su misión aquí ya ha acabado. Y yo sólo pienso que como me mira a veces la vida, es como quiero que me miren siempre; que no quiero dejar de buscar respuestas porque son las preguntas las que me hacen sentirme viva; que no seré jamás pieza porque no soy puzzle, pero sí niña y juego; que este verano me ha dejado un mensaje bastante claro: sigue así, la vida es tuya, como lo ha sido este verano.
La última canción empieza a sonar, y sin saber por qué, todos siguen bailando.
[ FOTOGRAFÍA: GUILLAUME MARTÍNEZ ]