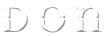Podría pasarme horas escribiendo sobre el Madrid selvático, el que revive la postal de una Gran Vía iluminada y atestada de gente, ese otro Madrid subterráneo con miradas furtivas en el metro, gente leyendo, cantando, pidiendo. La ciudad que nunca duerme porque contiene en su vientre calles que nunca callan, bailes que nunca acaban, sueños que despiertan y, por qué no, la soledad colgando de cada una de las farolas que ilumina y que acaricia a los transeúntes, vayan solos o acompañados, recordándoles que la fiesta también se termina. Las madrugadas de Madrid son diferentes, los amaneceres rasgan más y los pestañeos de atardecer se hacen más dulces. No lo vamos a negar: Madrid atrapa, abraza, cala, mata.
Musa de poetas, reina de las canciones poperas y madre de todos los que acuden a la capital en busca de una nueva vida; Madrid parece inagotable. Sin embargo, lejos de las aglomeraciones, del sobeteo en el metro de la cantidad de gente que hay dentro o de la idea de que encontrar aparcamiento en el centro es casi más imposible a que te toque la lotería; llega agosto. Y es entonces cuando al salir de casa te planteas si ha llegado el fin del mundo y no te has enterado, vas por la calle y al encontrarte con alguien, resulta que es un turista acalorado equipado con sus chancletas, su gorra y cualquier otra cosa que le proteja del calor madrileño. ¿A dónde han ido todos? Pues aunque parezca mentira, todavía queda gente en Madrid. Andan escondiéndose, aprovechando las sombras y siendo foco perfecto para esas noticias que todos los años salen en los telediarios. ¿Saben de cuál les hablo? La de “hidrátese” (como si hubiera otra opción posible), “temperaturas altas” (buena reflexión para un verano), etc. Yo los llamo “los valientes”.
De todas formas, hay algo aquí que siempre se queda. Yo, particularmente, soy muy fan de las conversaciones de los bares. Pero no de los bares esos que se han puesto ahora de moda, sino de los de toda la vida. De los que para distinguir los baños siguen poniendo la placa metalizada, de los que te ponen un buen pincho de tortilla y van los señores de siempre a comentar lo acontecido durante el día mientras un café, una caña o un vinito se escurren entre sus manos. Son maravillosas esas conversaciones en las que, en lo que dura un cortado, han solucionado todos los problemas del mundo y no han dejado títere con cabeza.
Ayer, por ejemplo, mientras desayunaba antes de ir a trabajar, llegó un señor conocido por la casa, y comenzó la conversación con el camarero. “Mira, de verdad, qué chapuza de país, todo es corrupción y mangantes”, dice. “¿Y sabes quién es el peor?”, le contesta el cliente, “PAQUIRRÍN”. Estallan en risas. Al rato, entre el soniquete de las tazas y platos propios de un bar en hora punta de desayuno, dice el camarero: mira, yo me traje el mar de Galicia. Y saca entonces una postal que, con sumo cuidado, coloca justo al lado del cartel de los papeles de reclamaciones. Simbólico, ¿no?. Como si reclamara esa libertad que quita la ciudad y da el mar, esa vertiginosa dialéctica de amor-odio que da todo aquello que engancha. Y Madrid no iba a ser diferente.
Estoy pensando en esto cuando me doy cuenta de que está sonando una canción. A través de los cristales, veo a la gente intentar dominar el ritmo de una vida que, a veces, parece incluso que no les pertenece, que les viene grande. Veo a chavales cogerse de la mano, currantes veraniegos con prisas, niños descubriendo el mundo de la mano de su madre, señoras que parecen mirar al suelo como si ahí vieran reflejados aquellos años en los que eran las reinas del guateque. Los veo a través del cristal y tarareo. Sigue sonando esa canción. Los veo a través del cristal, nos veo, bailando. Somos Peces de ciudad. Y escribo, casi por inercia: supervivientes de este Madrid, os seguiré buscando. Tengo una canción para cada uno de vosotros.

[ FOTOGRAFÍA: GUILLAUME MARTÍNEZ ]