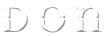La editorial Dos Bigotes, especializada en acercar a todos los públicos temáticas LGTBI, edita el 20 de febrero ‘El milagro‘, cuarta novela del joven y prolífico autor francés Ariel Kenig (París, 1983), de la que publicamos un adelanto. ‘El milagro’ aborda cómo construyen la realidad los medios de comunicación actuales. La historia parte de una noticia real: el supuesto «milagro» por el cual uno de los hijos de Sarkozy salvó su vida de una riada de lodo en Brasil.
El capitalismo frente a la fe, la vacuidad de la ficción digital o la vanidosa ostentación de los más privilegiados son algunas de las reflexiones que plantea la cuarta novela de Ariel Kenig, un autor que pertenece a esa generación que vivió como ninguna el tránsito vertiginoso entre dos realidades, la última que conoció el uso exclusivo del teléfono fijo y que observó con escepticismo cómo crecía el poder de internet y las redes sociales.
Kenig comparte con Virginie Despentes, Michel Houellebecq, Christine Angot o Guillaume Dustan, sus escritores de referencia, el gusto por la autoficción, una de las características de su estilo narrativo y que es también el principal rasgo de ‘El milagro’, finalista del Premio Françoise Sagan y del Premio Orange de novela.
A pesar de su juventud,Ariel Kenig es un autor bastante prolífico, tanto por su número de publicaciones como por la variedad de géneros que aborda: teatro, nouvelle, ensayo o literatura juvenil. A publicado las novelas ‘Camping Atlantic’ (2005), ‘La pause’ (2006) y ‘New Wave’ (2008). Es en el ensayo ‘Quitter la France’ (2007), donde su implicación política llega a su punto álgido.
‘El milagro’, de Ariel Kenig
(primer capítulo – comprar)
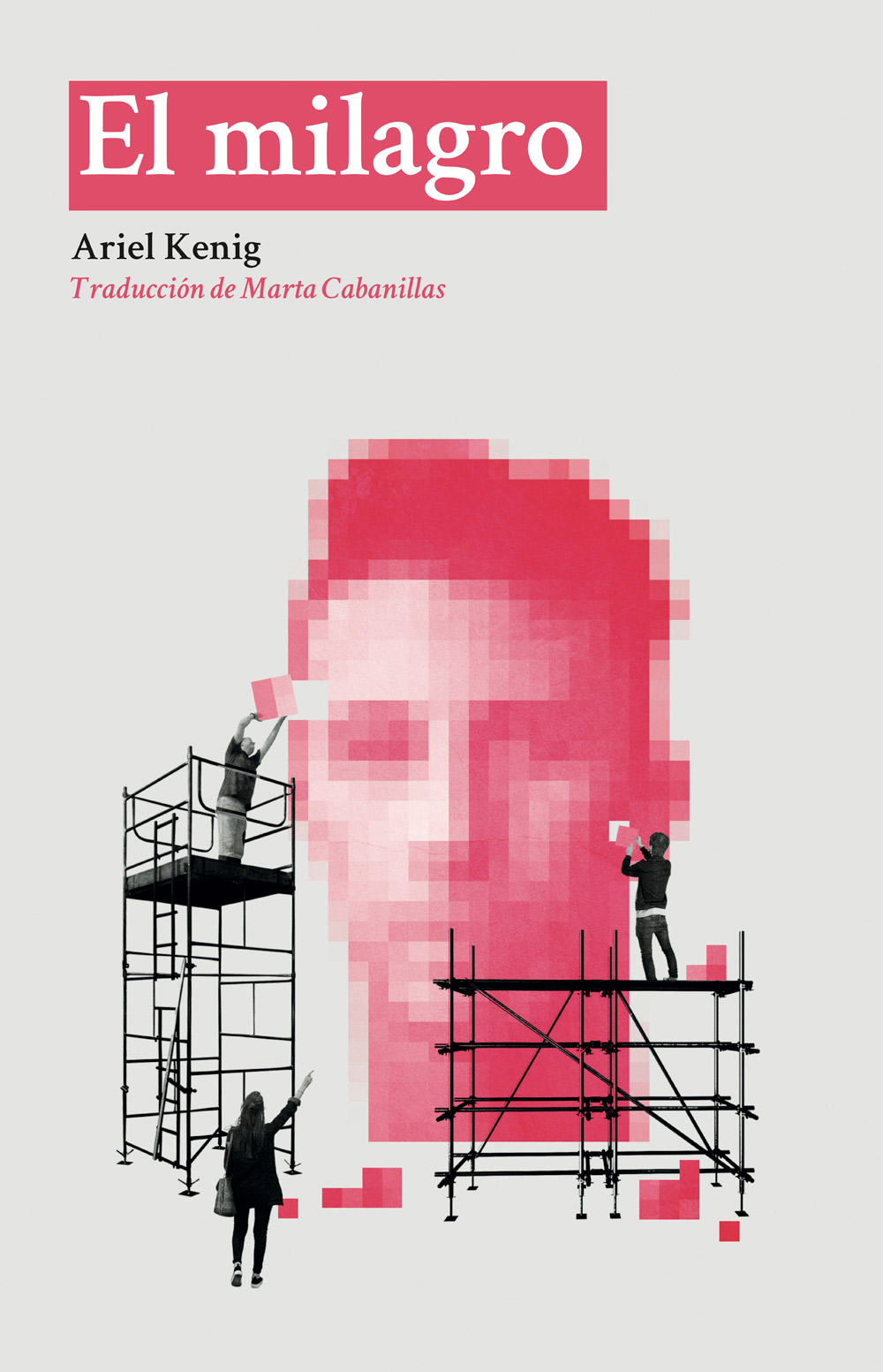
Internet no siempre ha estado ahí. A finales de los noventa, la conexión de un módem a la línea telefónica doméstica suscitó esperanzas y miedos ante nuevas formas de existencia que escapaban a nuestra imaginación. No sabíamos qué nos traería AOL, nuestro primer proveedor de acceso. Había muchas esperanzas puestas en internet, que aún se escribía con mayúscula. No lo veíamos tan claro.
Aunque menos de un tercio de la población navegaba por la red, conversaba por escrito con mis amigos a través de Caramail. El uso de internet bloqueaba nuestras líneas telefónicas, pero nos libramos de ese gran inconveniente cuando se popularizó el cable. Nuestros ordenadores se perfeccionaban. Su potencia y capacidad de almacenaje crecían según la célebre ley de Moore. Se estaba formando un nuevo territorio y la expresión «parque informático», ya pasada de moda, dejaba de ser una metáfora. Internet era un espacio donde cada cual podía encontrar su lugar. Las redes sociales nos ayudarían.
En 2003, MySpace ofreció a sus usuarios configurar una página web personalizada de acuerdo a sus habilidades técnicas y sus gustos, lo que enseguida resultó discriminatorio. Esta plataforma virtual supo sacar provecho de muchas de las posibilidades de la red (gracias a ella publicábamos mensajes, fotos y canciones) pero estaba claro que el sitio no sobreviviría. Personalizar la página requería una destreza especial, clasificar los contactos como si se tratara de un hit-parade acarreaba problemas con las amistades, y reflexionar sobre la propia imagen se volvía un incordio. Facebook tomó nota de esos inconvenientes y en 2006 inauguró su versión pública. Cuando esta red social simplificó la administración de nuestros «perfiles», la invención de internet ya nos parecía algo lejano. Al contrario que en MySpace, allí aparecíamos con nuestros nombres habituales. Facebook hacía las veces de guía telefónica. Desde los tiempos de Caramail, mis interlocutores en línea se habían multiplicado por 10, 100, 1000.
Con cada inscripción en Facebook se creaba de facto una página web desplegable (llamada «muro») que incluía una foto, llamada «foto de perfil», que cada cual elegía y cambiaba a voluntad. En esa página de acceso público (a menos que dicho acceso se restringiera voluntariamente) figuraba una serie cronológica de posts o, dicho de otra manera, mensajes enviados por nuestros contactos, que a su vez habían abierto una cuenta. Cada vez que nos conectábamos veíamos un resumen de la actividad de esos muros interactivos, los de nuestros contactos. Descubríamos lo que fulano había escrito en el muro de mengano, lo que a zutano le había gustado o no. Toda la producción visual de la humanidad desde la prehistoria resurgía a ráfagas. Facebook era un laberinto de millones de imágenes, textos, vídeos y enlaces; un parque en expansión dentro de otro parque en expansión.
El anunciado futuro, durante tanto tiempo sin rostro, por fin estaba aquí: en la abstracción de colosales centros de datos que no se visitaban, «granjas» sin animales donde se producían, almacenaban y distribuían secuencias de programación. Más allá de nuestras sencillas interacciones en Facebook, vivíamos una realidad aumentada que, como leíamos en la enciclopedia colaborativa en línea Wikipedia, consistía en la superposición, en tiempo real, de patrones virtuales 2 o 3D sobre nuestra percepción natural de la realidad. Apuntábamos con nuestros teléfonos hacia una estación de metro para saber cuándo pasaría el próximo tren. O hacia el cielo para recordar el nombre de una estrella. Mientras las videoconferencias dejaban de ser una fantasía para convertirse en una práctica habitual en tiempo récord, la magia primitiva envejecía de golpe. La primera vez que Éric —artista que vivía en Berlín— puso un espejo frente al ordenador durante una sesión de Skype y supe cómo se reflejaba mi cara a 876 kilómetros de distancia, no pude evitar llorar de la risa, como si hubiésemos descubierto el fuego. A menudo sentía la necesidad de vivir un siglo extra para entender lo que nos pasaba. Incluso nuestra muerte había cambiado. Nos empezábamos a plantear la cuestión de nuestra supervivencia digital. Planeaba escribir un Breve tratado de la cuarta dimensión.