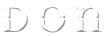Madrid tendría que tener mar. Y no lo digo porque sea una ciudad sin horizonte, creo de hecho que es un lugar que tiene más puertas que cerrojos. Esta es una ciudad con alas y ganas, que tiene una mirada que tiende al infinito cuando el océano es una gran avenida y el puerto de amarre un Atocha que es testigo y cómplice de reencuentros y adioses. Sin embargo, aunque es metrópoli de soñadores, creo que le falta una orilla a la que ir a tirar flores, o mensajes en botella o cualquiera de esas cosas goethianas que se hacen.
A Madrid le falta mojarse los pies, poder sumergirse y abandonar las sirenas de la policía por los cantos. Ojalá se pudiera andar también por aquí descalzo y enterrar los pies en la arena, aguantar el aire y arroparse con el agua. Volver a flote. Los labios saben a sal, las heridas escuecen y se curan, la salitre pegada a la piel recordándote aquella canción de Quique González. Todos hemos sido presos del recuerdo de un agosto que nos hacía ver la vida de otro modo, con la prisa y la adrenalina del que ve cómo septiembre lo mira, recordándole que la vida vuelve también al oleaje de la rutina.
Es ya bien sabido que esta ciudad es mi ojito derecho, pero tengo que reconocer que hay días que se han hecho largos sin que una brisa de viento recién escupida del mar me enredase el pelo, me ha faltado ver cómo mi piel se entregaba a los dorados y construir castillos en el aire mirando simplemente al horizonte. Por faltar me han faltado hasta los ecos de los complejos hoteleros con sus cantantes de orquesta y sus boleros, sus pasodobles para turistas. He echado de menos a los domingueros y a sus sombrillas, intentar escapar de los imperios hechos de arena de los niños. También, por qué no, el olor a frito de los pescaítos, las toallas de dibujos animados y de clubes de fútbol colgando de las terrazas de los edificios. He extrañado con los puños cerrados ver a mi madre leyendo su novela en la orilla y haciendo descansos entre capítulos con una buena cerveza.
He añorado engañarme con la libertad al parpadear reflejándome en el mar, tararear canciones de Antonio Vega estando en las rocas, escribir escapando del gentío. Mira que te quiero, Madrid, pero incluso de ti he necesitado escapar un rato. Pero no te lo tomes a mal, me suele pasar, sobre todo con todo lo que amo de verdad, con todo lo que ansío y quiero cuidar, con todo lo que no quiero perder ni en un descuido. Sabes de sobra que eres la única ciudad a la que le perdonaría que tenga más luces que estrellas, incluso es a la única ciudad a la que perdono que no tenga mar. Pero he de ser honesta contigo, como he de serlo con todo, y es que me ha faltado ver el océano a los pies de tus edificios, jugar a ser niña más allá de los charcos, creer que soy infinita y confundir la sed con la sal pegada en la boca.
No me mires así, incluso yo pienso que tendría que tener un océano dentro para poder justificar todos mis naufragios, pero lo cierto es que tú y yo estamos hechas de asfalto y polvo, de venas y carteles de neón anunciando juguetes sexuales. Nosotras somos las que hemos puesto los contadores de besos en los portales, las que pactamos sin pudor ni verguënza tener unos ojos adictos al voyeurismo de unas manos jugando a ser fuego entre las calles, somos adolescentes y viejos verdes, somos la vida que se consume en un cigarro a las tres de la tarde, un sol cayendo a peso mierda, una luz de emergencia en un garito de Malasaña en el que ponen a Los Secretos pasada la medianoche, somos el baile y la amnesia del quinto chupito. Somos los despertadores y los semáforos. Hemos vuelto a llegar tarde. Los deberes y los compromisos, un anillo llorando en una alcantarilla que acabará en un mar que ahora que lo pienso, después de tanta nostalgia y de tanta tontería, tampoco nos hace falta.
Porque Madrid, somos una vida que nunca se termina de contar, por qué íbamos a necesitar el mar si lo que tenemos es una boca, una historia y muchas, muchísimas, ganas de contarla. Muchas, muchísimas, ganas de jugar.
[ FOTOGRAFÍA: GUILLAUME MARTÍNEZ ]