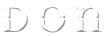No sé si habéis visto ese corto del 92 en el que un jovencísimo Coque Malla y Ariadna Gil coinciden en el metro. En una voz en off, se escuchan sus pensamientos. Se miran, se enredan, pasean uno delante del otro. Se gustan. Pero en el ir y venir de la timidez, peso de plomo para quienes la sufren, no se deciden a saludarse. Ninguno de los dos parece darse cuenta de que el otro no para de rendir plumaje en el andén del metro sólo para el otro le mire.
Empiezan las elucubraciones, que si será de esta manera o de la otra, que si cuál podría ser su reacción si él se acercara y le dijese con total naturalidad lo que está pensando. “Con lo fácil que sería dejar las cosas claras: hola, te he estado observando y creo que tienes una sonrisa maravillosa y un cuerpo estupendo, me encantaría pasar contigo la noche y si todo sale bien, amarte el resto de mi vida.”, dice. Pero no, las cosas no son tan fáciles. El chico se le acerca, la chica se gira y así continuamente. Después ella le mira, él se gira. Volvemos al punto de partida.
Se declaran, se dicen que están hechos el uno para el otro, pero sólo en sus pensamientos. Entre todas las venas del metro de Madrid coincidir con tu alma gemela no es algo que pase todos los días es, metáfora fácil pero pieza perfecta, un tren que solo pasa una vez en la vida. Aun así, el tiempo corre en su contra. El reloj anuncia la llegada del próximo metro, uno de los dos tiene que decir algo antes de que sea tarde porque las probabilidades de volver a coincidir en una ciudad de tres millones de habitantes tiene las mismas posibilidades que sentarse en un pajar y clavarse una aguja (a no ser que sea un ex, que tienen la asombrosa capacidad de aparecer siempre por algún lado).
El tren llega. Se miran. Se dicen con las pupilas que quieren retenerse. Hay amores que duran una noche y se recuerdan toda la vida. No voy a deciros qué pasa porque quiero que veáis el cortometraje. A mí me lo enseñó un amigo, uno que lleva acompañándome durante muchos años y me ha visto perder trenes y perderme en estaciones, convertirme en raíles y hacerme jirones. Y porque quiero, sobre todo, que seáis vosotros quienes pongáis un final. Pero no un final al cortometraje, sino a la próxima vez que vayáis en el metro y crucéis la mirada con alguien, a la siguiente ocasión en la que parecen tenderse puentes desde las pestañas del uno a la mirada del otro.
El corto se llama ‘El Columpio‘, porque a veces los sentimientos son auténticas montañas rusas que no suelen funcionar de forma paralela. Mi madre siempre me ha dicho que cualquier tipo de relación es como un baile, tienes que saber bailar pero también intuir cuáles son los pasos del otro. “Un, dos, tres… Un, dos, tres…”, me dice mientras gesticula. “¿Lo ves? Hay que seguir el baile. Sin pisarse los pies, sin perder tampoco la noción de la música.”, continúa. Yo la miro sonriendo, porque ella sabe más de bailes que de silencios. Y ella me mira, porque sabe que yo soy más de columpios, vuelos, cielo y, siendo honestos, también alguna que otra caída. Pero a ambas nos gusta volar, a las dos nos llena de vida el baile.