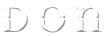En #FirmaInvitadaDon estamos muy contentos de recibir a María Bonete y a su relato titulado ‘La mañana del duelo’. El protagonista es el muy real Mijaíl Yúryevich Lérmontov, escritor conocido como “El poeta del Caucaso” y que sucedió a Alexander Pushkin en el trono de los poetas rusos hasta que falleció a la temprana edad de 27 años. Pero que sea María la que se presente y nos cuente algo más sobre su texto: “He estudiado Lenguas Modernas y sus Literaturas en la Complutense, y he acabado el grado con un interés que raya en la obsesión en la literatura rusa en general y los Señores Rusos Ruseando TM en particular. Leo mucho, escribo bastante y publico cuando me dejan. Se me puede encontrar en Twitter (@flowersdontlast), retwitteando cosas raras y memes, y quejándome mucho.
Ese texto, una suerte de relato que ficcionaliza al estilo de ‘Crónica de una muerte anunciada’ la que pudo ser la última mañana de Mijaíl Lérmontov, surge un poco de mi rabia por lo poco que se conocen un señor y una época tan ‘guays’ (y tan importante) para la cultura rusa. ¿Qué hay más interesante que señores decimonónicos programando duelos al amanecer en medio del Cáucaso?”
[ Ilustración: Guacimara Vargas]
La mañana del duelo
La madrugada del día de su muerte Mijaíl Yúryevich Lérmontov vio clarear el cielo desde la ventana de su habitación. El duelo había sido programado para la primera hora de la mañana, en las faldas del monte Mashuk, a poca distancia del balneario de Pyatigorsk. El cielo de julio, lleno de estrellas, tenía el azul profundo que es solo posible encontrar en la naturaleza, y el oficial observó, a oscuras en su habitación, cómo poco a poco la luz del sol de verano iba haciendo desaparecer al resto de los astros.
Hacía pocas horas que había vuelto a su habitación. La alta sociedad del balneario de Mineralny Vody celebraba grandes bailes noche sí y noche también, y Mijaíl Yúryevich era invitado a todos. No solía faltar. La luz de los bailes le atraía como la llama de una lámpara a una polilla, a pesar de la hipocresía y las falsedades de invitados y anfitriones. Su relación con la caterva de aristócratas, oficiales del ejército y extranjeros entre la que se movía era complicada, retorcida: en sus momentos más lúcidos, Mijaíl Yúryevich sabía que era uno más, tan falso y superficial como el que más; el resto del tiempo conseguía olvidarlo, y se recreaba en lo que él percibía como superioridad sobre todos ellos.
La noche anterior, en el salón de baile, Martynov y sus amigos, el grupito de oficiales de bajo rango que revoloteaban siempre a su alrededor, eran como una nube negra durante un paseo en el campo, obvia, inoportuna y maleducada. Se apropiaron de una de las esquinas de la sala, y Mijaíl Yúryevich sintió la mirada llena de odio de su viejo compañero de colegio durante toda la velada, poco convincente a pesar de sus esfuerzos bajo las ricas telas de su disfraz de circasiano. En el calor húmedo de la sala de baile su cara redonda brillaba, roja y grasienta, debido al sudor.
La mayoría de oficiales que asistieron a la fiesta llevaban la espada del uniforme colgada del cinto, y en eso, él era el único que se salía de lo normal. Aparte de su acero circasiano, con su empuñadura repujada, llevaba también un par de cuchillos prendidos del cinturón,. De vez en cuando posaba los dedos de la mano izquierda sobre el pomo del sable, como si fuera a desenvainarlo en cualquier momento.
Era vergonzosa, la manera en la que se pavoneaba entre sus admiradores, una mano en el arma, el gorro de piel bajo el brazo; Mijaíl Yúryevich era incapaz de mirarle sin sentir un aguijonazo de hilaridad. Cuando, al principio de la noche, le saludó con un gesto de la copa de champán, ya algo borracho, Martynov le fulminó con la mirada, como si viera la burla en sus ojos.
Los rayos del sol comenzaban a acariciar la cumbre de las montañas cuando Mijaíl Yúryevich se levantó de su asiento, frente al escritorio. La superficie de la mesa era una maraña de papeles, de poemas sin terminar y apuntes de ideas. La pluma, que la tarde anterior había dejado apoyada en un tintero, había acabado por resbalar: un charco de tinta, como un charco de sangre negra, había traspasado varios manuscritos hasta calar la madera de la mesa. Al lado había una vela, poco más que un pegote de cera, la llama parpadeante en el viento frío de la mañana. La luz amarilla se reflejaba en la carta a medio escribir: Mijáil Yúryevich llevaba días intentando terminarla. Nunca sabía qué contarle a su abuela, cómo rescindir la apenas velada decepción que leía entre líneas. Era como si su vida fuera una serie de decisiones equivocadas, mal pensadas, de la cual el duelo de aquella mañana no era más que otra.
El oficial se puso el uniforme, limpio y almidonado. Aún olía a jabón, al sol de las montañas; en comparación, él se sentía sucio, empañado. Aún le sabía la boca al champán de la noche anterior, y el alcohol le bailaba el estómago vacío. Un débil dolor comenzaba a presionarle en las sienes, y Mijaíl Yúryevich pensó por un momento que Martynov le haría un favor, de matarle.
Cuando salió del hotel ya le esperaba su segundo con su caballo. Era otro oficial, de menor rango y parte de la pequeña nobleza, de algún sitio muy al este del país. Tenía varios años menos que Mijaíl Yúryevich, y se creía poeta. Era bastante malo, pero también era valiente, ocurrente, y le sacaba una cabeza a éste: se conocía lo bastante como para saber que no tardaría en romper su su promesa, pero Mijaíl Yúryevich se había dicho que no le insultaría más de lo necesario.
Cuando le acercó la rienda de su caballo le temblaban un poco los dedos de las manos, y su rostro, bronceado levemente por el sol del Cáucaso, tenía un tono gris, casi ceniciento.
—¿Cuánto bebiste ayer, Evgeni Ivánovich? – le dijo Mijaíl Yúryevich mientras se subía al caballo. Era una bestia circasiana, pequeña y rápida, de mal carácter.
—Menos que tú. – contestó el otro oficial, sarcástico. Su media sonrisa desapareció en cuanto se subió en su montura, pero no dijo nada más.
Mijaíl Yúryevich respiró hondo, y el aire frío de la montaña se le metió por los pulmones, y, durante un segundo, eliminó su dolor de cabeza. Olía a polvo, a caballo, a bosque y a la lana de los uniformes. Aún no era de día, y a la luz del amanecer, que teñía de rosa el cielo que se veía por detrás de las montañas, las aristas y recodos del camino desaparecían. El oficial echaba de menos Moscú: las fiestas, las veladas en las mansiones privadas, poder hablar de libros y poesía con verdaderos escritores; pero había algo en el paisaje agreste de las montañas, en lo salvaje e impredecible de la gente, que le hacía sentirse vivo.
En la distancia, al final del camino, Mijaíl Yúryevich intuyó las figuras de un pequeño grupo de gente: Martynov y los demás ya estaban allí.
Mijaíl Yúryevich puso el caballo al galope.
[ Mijaíl Yúryevich Lérmontov murió en las faldas del monte Mashuk un día de julio de 1841. Le pegó un tiro durante un duelo un viejo compañero de colegio, al que había insultado durante una fiesta unos días antes. Tenía veintiséis años, y, a pesar de su corta carrera literaria, es considerado uno de los padres de la novela psicológica rusa. Este relato está inspirado en la que es su única novela, ‘Un héroe de nuestro tiempo’. ]