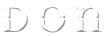Extracto de ‘Rayos’, de Miqui Otero (Blackie Books). Páginas 88-91.
Los Rayos han decidido afeitarle la perilla a Justo, como si ese gesto rasurara de paso sus problemas. Justo siempre ha estado a mi lado: cuando pasé la mononucleosis, que no me permitía ni jugar al baloncesto ni besar a chicas (si las hubiese habido), cuando me obsesioné con que algún día me iba a morir («Tranquilo, si hace falta, yo también», me dijo, y sonrió como un anciano), cuando me presentó a la chica que siempre le había gustado a él; es más, cuando embadurné de Tipp-Ex una papelera de clase y le prendí fuego, y él me quitó el mechero y se confesó culpable de esa kale borroka escolar para que yo no tuviera más problemas (mi padre era maestro de primaria en el Colegio Amarillo). O como cuando me defendió de aquellos skinheads nazis, con cazadoras Alpha Industries plateadas de bolsillos demasiado altos y botas con puntera reforzada de acero (increíblemente bajitos; «son los peores, porque tienen hermanos», solía decir yo). Justo siempre ha sido justo con todos y solo injusto consigo mismo.
Justo pinta paredes porque su padre, que murió cuando él tenía dieciséis años y ya lo acompañaba en sus tareas, lo hacía. Con él descubrió las mezclas de pinturas, que sus acentos andaluces de familia afincada en el Vallés no eran como los del Colegio Amarillo y también a odiar a muchos de los dueños de las casas que iban a pintar juntos. Enfundados en monos blancos embadurnados con pinceladas y brochazos de colores, compartieron un último año de confidencias y pitillos cuando el padre lo rescató a tiempo de una preadolescencia complicada (aquellos únicos meses que nos separamos, cuando Justo cargaba a solas con sus quince años y tenía otros amigos de navajas mariposa, disparos a latas en el Besós, gramos en calcetines y placas de hachís tamaño carpesano). Su padre, que salió de una cueva de Granada y acabó con tres residencias en Cataluña, lo paró a tiempo.
Brochazo a brochazo, plas, plas, el padre de Justo bebía de día y bebía de noche. Aquella mañana de resaca, ellos dos pintando un piso, escuchando una cinta de radiocasete, avanzando por enésima vez entre palmas y estribillos ( Justo es callado, pero no triste: la prueba es que entonces solo escuchaban cintas de rumba catalana), el padre se encaramó a la caja refrigeradora del aire acondicionado, justo al lado del balcón, y se elevó de puntillas para darle el último toque de verde («que te quiero, pero aún estás verde», le decía siempre a Justo cuando sacaba este color) al marco superior de la persiana. El calor, la resaca, la bajada de tensión y su padre con ella: perdió la conciencia y se desplomó más allá del balcón, allí abajo, ante sus ojos, dibujando una esvástica con sus extremidades, la brocha verde al lado de los pies de Justo, que se asomó y a punto estuvo de tirarse tras él.
Todos tenemos secretos y este es el de Justo, que ni siquiera Iu y Brais saben.
En el salón, todo ha sido dispuesto para la ejecución sumaria del hirsutismo de Mosquetero Justo. La marcha que acompaña la escena es la canción de uno de los momentos más épicos de Barry Lyndon, la película que nos ponemos una y otra vez cuando fumamos, aunque rara vez pasamos de la primera media hora (caemos dormidos en diferentes posturas, cada uno soñando que protagoniza la escena y que los demás hacen cameos).
Iu ha bloqueado la cabeza de Justo con las dos manos y la Gillette empuñada por Brais se acerca a la barbilla de uno para todos y todos contra uno de Justo, que sigue callado. A sus pies, el barreño con agua y jabón que yo mismo he traído por el pasillo con mucha ceremonia y pasos al ritmo de la marcha.
Cuando acaban, mientras los otros dos celebran, miro de reojo la cara de Justo. No he dicho nada durante toda la operación porque mientras Brais remojaba la cuchilla en el barreño de agua Justo se ha dedicado a silbar fragmentos de la canción «El muerto vivo», de Peret. Haciendo como que se lo estaba pasando bien. No estaba muerto, estaba de parranda.
Siempre sé lo que piensa Justo, aunque apenas hable. Recobro mi método deductivo infalible: Justo estaba triste estos días y se mesaba la perilla. «El muerto vivo» era la canción favorita de su padre. El padre de Justo llevaba perilla y bigote. Era muy gracioso. Nos encantaba cuando entraba en la habitación blandiendo un paraguas y gritaba: «¡Uno pa todos y todos pa uno!». Ahora sabemos que había truco, aunque ya entonces nos extrañaba que se quedara dormido en el sillón comprado en la Teletienda (que las primeras semanas incluso vibraba, y tenía un reposapiés extensible) con el cenicero en la panza y seis latas vacías a sus pies. Un día apareció en la habitación donde jugábamos con la mitad de la cara afeitada. Solo por hacer la broma. Olía a pacharán y a Chesterfield y a Brummel cuando nos la enseñó de cerca para que cayéramos en la cuenta. Solo medio bigote y solo media perilla. Nos reímos mucho.